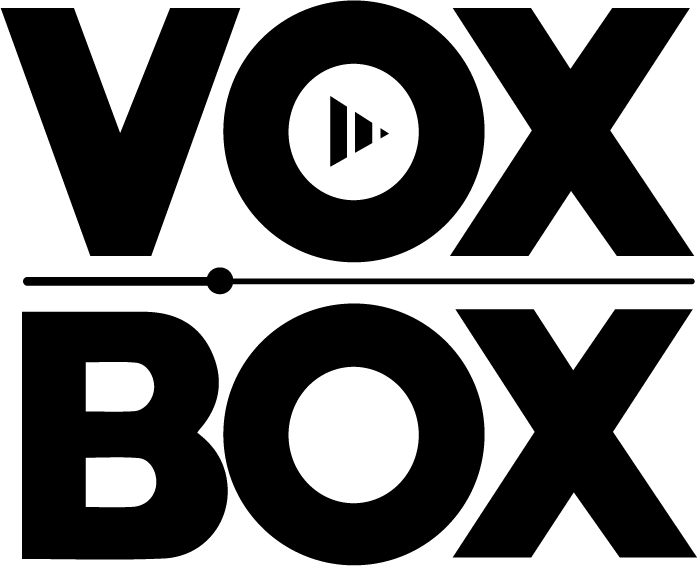Con 69 años, David Bowie nos dejaba repentinamente, y con su ausencia nos dejaba un hueco insustituible.
Opinión.- Se ha reiterado su colosal importancia, como músico, icono de su tiempo y alquimista cultural. Su último lanzamiento, Blackstar, ha conseguido una rara unanimidad, encabezando las listas de final de año tanto de revistas comerciales como en publicaciones esótericas. Del Q al Wire, para entendernos.
Hace exactamente un año que perdimos a uno de los artistas clave, la estrella que más ha brillado de los últimos años y que se ha convertido en un icono para siempre. Con 69 años, David Bowie nos dejaba repentinamente, y con su ausencia nos dejaba un hueco insustituible.
Como suele ocurrir, cuando se destapa el tarro de las alabanzas, se multiplican los excesos. He leído incluso que, en Blackstar, Bowie fue tan audaz que ¡hasta se atrevió a trabajar con músicos de jazz. Se olvida que, en décadas pasadas, ya colaboró con Pat Metheny o Lester Bowie, por no hablar de su descubrimiento del potencial del pianista Mike Garson.
Blackstar fue una especie de meditado testamento de la estrella. En realidad, según el recién estrenado documental David Bowie: The Last Five Years, el disco ya estaba empaquetado cuando supo que no había soluciones para su cáncer. En ese momento andaba rodando el video de Lazarus, donde se supone que se deslizan mensajes de ultratumba. Según el realizador, Johan Renck, todo estaba previamente guionizado, cuando todavía latía la esperanza de la curación.
Bowie no era precisamente un cantautor confesional a lo Leonard Cohen: manipulaba su imagen con el mismo deleite con que utilizaba los más variados estilos musicales, sin perder el sentido del espectáculo. Puedo imaginar que jugara en las letras de Blackstar con el futuro impacto del conocimiento de su enfermedad, seguramente convencido de que podía superarla.
Según algunos amigos de Bowie, quería mantener abiertas sus opciones. Eso conecta con el rumor de que lo ocurrido el 10 de enero de 2016 fue un suicidio asistido. Tampoco debería sorprendernos. Ya que mencionábamos a Cohen: la noticia de su deceso fue retrasada varios días, quizás para que no coincidiera con el terremoto informativo del triunfo de Donald Trump.
Si hubo una constante en la vida de Bowie, esa fue la voluntad de control. Control sobre su obra, su entorno, la percepción pública de su persona. Resulta un poco decepcionante saber que, a la hora de grabar el anterior disco, The Next Day (2013) obligó a los músicos a firmar contratos de confidencialidad, reforzados por serias amenazas de su oficina de management. Eran viejos compañeros de giras, y uno pensaba que bastaba con los vínculos de la lealtad. Estaban además vigilados por el productor Tony Visconti, que en esta coyuntura ha funcionado como un verdadero spin doctor, racionando información y teledirigiendo a los medios.
Así que uno lamenta que Francis Whately, el director de The Last Five Years, alegue “respeto por la privacidad” para justificar que no entrevistara a la viuda, los hijos, los empleados íntimos. Son labores enojosas pero indispensables, que ahora quedan para futuros biógrafos. No les envidio la tarea: el primer libro que salió tras su fallecimiento, On Bowie, venía firmado por Rob Sheffield, un periodista musical establecido, que trabaja para Rolling Stone. Aunque residente en Nueva York, Sheffield nunca osó acercarse a David. Puedo entenderlo: su encanto era abrumador y habría acabado con cualquier pretensión de objetividad.
Pero con o sin secretos, Bowie es de esos raros humanos que son al mismo tiempo artistas y constelaciones: distantes, lumínicos, inalcanzables y, sin embargo, cercanos.
Como escribió en su momento la escritora salvadoreña Jacinta Escudos: “Cuando David Bowie murió sentí que había muerto un pariente mío, un íntimo, porque él me llevó a descubrir y a reflexionar sobre cosas que no había considerado hasta que conocí su música y escuché sus entrevistas”.
VoxBox.-